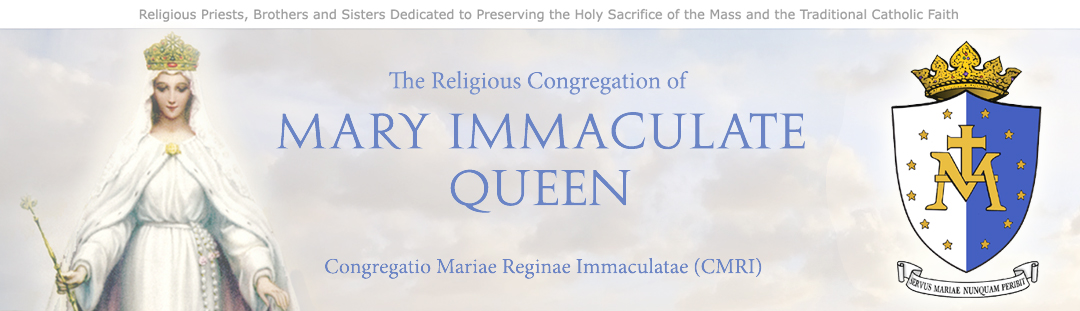El tremendo valor de nuestra alma inmortal
Rvdo. P. Benedict Hughes, CMRI
En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados en Cristo, tenemos una historia muy interesante en el Evangelio de hoy… Cuando los fariseos cuestionaron a nuestro Señor en cuanto a si era o no lícito pagar impuestos a los romanos, Él les pidió que le mostraran la moneda del tributo. “¿De quién es la imagen e inscripción?,” preguntó. Era, por supuesto, la del César. Luego sigue la conocida máxima de nuestro Divino Señor que tanto confundió a los fariseos orgullosos. “Dad a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César.”
Sabemos que las imágenes se usan con frecuencia en la sociedad para designar ciertas cosas, especialmente la propiedad. Los rancheros pondrán su marca particular en su ganado para diferenciarlo de los animales pertenecientes a otros rancheros. Antes de la venida de Cristo, incluso los esclavos eran marcados: llevaban los sellos de sus dueños en la frente para que pudieran ser reconocidos fácilmente y devueltos a sus dueños si escapaban. Por repulsiva que fuera esta costumbre, no obstante, simboliza en cierta manera lo que en realidad es el caso con nosotros mismos.
Leemos en Génesis que cuando Dios creó al hombre, dijo: “Hagamos…” — con lo cual quizo decir la Santísima Trinidad — “Hagamos al hombre a Nuestra imagen y semejanza.” Así pues, cuando Dios Todopoderoso nos creó, nos selló con su propia imagen. Esta similitud existe principalmente en nuestra alma, aunque podemos decir, también, que nuestro cuerpo fue en menor grado creado a su imagen y semejanza, ya que existe una bella armonía entre sus varias partes. Pero de manera particular, la imagen y semejanza de Dios se ve en el alma humana, la cual, como Él, es espíritu, inmortal y sumamente hermosa, aunque invisible a nuestros ojos.
Siendo inmortal, el alma vivirá para siempre y nunca podrá ser destruida. Nadie, no importa que tan fuerte sea, puede destruir el alma de otro. El alma humana tiene a Dios mismo por autor y hacedor. Él mismo, directa e inmediatamente, creó nuestra alma. Cuando creó al primer hombre — Adán — del polvo de la tierra, utilizó materia preexistente para formar su cuerpo; pero, y usando la terminología bíblica, sopló en su nariz aliento de vida. Dios luego formó a Eva de una costilla del costado de Adán, y en ella también sopló aliento de vida. A Adán y a Eva les dijo que se multiplicaran, que dieran a luz a otros seres humanos. Pero mientras ellos fueron responsables por la generación material de los otros cuerpos, Dios se reservó la creación de cada alma.
Puede decirse que este es el único terreno en el cual Dios continúa trabajando hasta hoy. La Biblia nos dice que Él creó el mundo en seis días y después del sexto día — en el que hizo al hombre — descansó de todo lo que había hecho. Aunque Dios cesó entonces de crear, en un sentido el trabajo del sexto día continúa hasta hoy. Por cada humano que ha venido a la existencia, Dios creó directamente un alma viviente. Además, san Ambrosio señala que Dios descansó después de crear a Adán y a Eva para mostrarnos que el hombre fue su máxima creación, especialmente por razón de su alma inmortal.
El valor de un objeto se determina a menudo por el fin para el que fue hecho. Si el alma del hombre fue hecho para poseer a su Creador en el cielo, debe de ser de tremendo valor. Además, aun en este mundo, es el templo de Dios, quien vive dentro a través del don de la gracia santificante. Fácilmente admitimos el valor incalculable del tabernáculo, del cáliz, del ciborio en el que se colocan las sagradas Hostias. Y aún así, nosotros también poseemos el Sagrado Sacramento cuando recibimos la sagrada comunión, y, lo que es más, podemos poseer al Dios Todopoderoso todo el tiempo por medio de la vida de la gracia santificante en nuestra alma.
Cuando Dios creó a Adán, tuvo en su mente esa alma humana que crearía específicamente para su propio Hijo Divino. El modelo que utilizó cuando fuimos creados, entonces, no fue otro que Jesucristo, el Hijo de Dios mismo.
El precioso valor de nuestra alma también se ve en el precio con el que se compró, y que incluyó no sólo la Pasión y Muerte de nuestro divino Señor — que ciertamente sería suficiente — sino también todos los treinta y tres años de su vida. Su nacimiento en un establo, las lágrimas que derramó en Belén y durante su infancia, sus sufrimientos al ser llevado a Egipto para huir de aquellos que lo querían matar, su vida oculta de treinta años, su ayuno en el desierto, sus tres años de predicación, sus milagros, y, finalmente, su amarga Pasión y Muerte: todo esto Cristo lo ofreció a su Padre para rescatar hasta una sola alma inmortal. ¿Podemos ya empezar acaso a comprender el valor de nuestra alma?
Otra señal que nos convencería del valor de nuestra alma son los esfuerzos del demonio para ocasionar su perdición. Los teólogos nos dicen que por cada alma condenada, los sufrimientos del diablo se incrementan. Con todo, Satanás hace todo por arrastrarlas al infierno para que compartan su destino. En el Evangelio del primer domingo de Cuaresma, leemos cómo nuestro Señor, después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches en el desierto, fue tentado por el diablo. Primero trató de hacer que Cristo convirtiera las piedras en panes para satisfacer su hambre. Luego, tomando a nuestro Señor hasta el pináculo del templo, lo tentó con la presunción diciéndole que se arrojara para que su Padre lo salvara con un milagro. Tengan presente que el diablo no sabía que Cristo era Dios, creía que solamente era un gran profeta. Finalmente, Satanás llevó a nuestro Señor a lo alto de una montaña, y le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas, y le dijo: “todo esto te lo daré si te inclinas y me adoras.” El diablo estaba dispuesto a renunciar a sus dominios por un solo pecado grave. Parece que hará todo lo posible por ocasionar la perdición de un alma.
Finalmente, podemos ver el valor del alma al considerar las tremendas labores de todos los celosos misioneros a travé de los siglos. Muchos abandonaron sus tierras nativas para viajar a países lejanos, sacrificando todo — con mucha frecuencia incluso sus propias vidas — para llevar la fe, aunque fuera para una sola alma.
Pero después de todo lo considerado, ¿puede decirse que los seres humanos valoran las almas como se debe? Entre cristianos, entre católicos de la verdadera fe, ¿se valora el alma inmortal como se debe? Triste es decir que mucha gente subestima su alma. Se cuenta la historia de un antiguo filósofo, que era muy rico, pero de apariencia desaseada, y que un día invitó a otro filósofo a su casa, de la cual estaba muy orgulloso. Era un edificio magnífico, con hermosas pinturas, bellos tapices y preciosas obras de oro y plata que adornaban las paredes. Después llevar a su huésped por la casa, le preguntó qué pensaba de ella. El hombre respondió que era totalmente sorprendente que el dueño de tan magnífico hogar, que tomaba tanto orgullo en su belleza, se preocupara tan poco por su propia limpieza y apariencia personal.
Muchos cristianos actúan de manera similar. Cuánta gente hay que da todo el cuidado del mundo a su cuerpo, hogar del alma, pero olvida por completo su alma. Pueden pasar toda una semana sin siquiera tener un pensamiento sobre su alma inmortal. Escuchemos las palabras del Padre Hunolt, el cual nos habla acerca de esta triste contradicción:
“Todo los pensamientos serios del día, de la mañana hasta la noche, se dan al cuerpo, el cual es solamente una masa de suciedad y un sepulcro blanqueado, que pronto será comida para gusanos; mientras que apenas un pensamiento se concede al alma, la imagen inmortal de Dios.
“Los mejores años de la juventud se gastan en el servicio del cuerpo. Qué pocas horas se le dan al bienestar eterno del alma. El cuerpo es alimentado y nutrido hasta la saciedad todos los días, y no se le permite que quede insatisfecho. El alma frecuentemente debe sufrir hambre hasta por un mes, no recibiendo ni refresco de la palabra de Dios ni de los sagrados sacramentos.
“El cuerpo es bañado, vestido, adornado, embellecido y emperifollado de todas formas, y se hace uso del arte para suplir los defectos de la naturaleza para que el cuerpo sea agradable a otros y, quizá, hasta para llevar a otros al pecado. Pero se deja al alma sin los méritos de las buenas obras. Es olvidada como un pobre niño mendigo.
“Una mancha en la cara o las manos se lava inmediatamente; la mancha del pecado se deja permanecer en el alma y no es limpiada quizá hasta por un mes.
“No se repara en gastos para procurar placeres al cuerpo. Para tal propósito se sacrifica incluso una noche, se ocupa todo un día y no se toma ningún descanso. Pero darle al alma una hora de devoción en la mañana, darle al pobre hasta la cantidad más pequeña de nuestra riqueza superflua, o molestarse siquiera por el bienestar del alma, eso sería una carga intolerable para muchos.
“Para preservar la salud del cuerpo se evita hasta un viento fresco, mientras que el alma es arriesgada en sinfin de formas por una mera nadería. Si el cuerpo está enfermo, se llama a los mejores doctores; si el alma está enferma, frecuentemente nos da miedo ir al confesor.
“A fin de curar bien la enfermedad del cuerpo, buscamos un clima diferente. Algunos abandonan su casa y su país para hecerlo; con todo, no se resuelven a huir del clima envenenado del mundo para restaurar la salud del alma. Es decir, no son capaces de abandonar las vanidades ilegítimas del mundo para evitar las peligrosas ocasiones del pecado. A todas estas deberíamos renunciar si fuera sincero nuestro arrepentimiento.
“Para preservar la salud de sus cuerpos mortales, los hombres se abstienen hasta de su comida y bebida favorita. No rehusan ni la medicina más amarga para restaurar la salud. Pero para preservar la vida eterna del alma, y para expiar por los pecados cometidos, los mismos individuos rehusan mortificarse o negarse o ayunar o hacer penitencia como buenos cristianos.”
Algunos son capaces de arriesgar su alma inmortal por lo muy poco. ¿No nos recuerda esto a Judas, quien fue con los fariseos diciendo, “qué me darán, y yo lo traicionaré?” Estos pudieron haber respondido cualquier cosa — cien dólares o cinco centavos — mas Judas era tan ambicioso que no importaba. Es como si ellos trataran con el diablo: “déjame tener poquito — no importa cuánto — y te entregaré mi alma.” Obvio que no lo dicen con palabras, pero sus acciones comunican la realidad del trágico estado de su alma.
Justo antes de la Revolución protestante en Inglaterra, el rey Enrique VIII pidió al papa la anulación de su matrimonio, quien, por supuesto, se la rechazó porque no había justificación para tal cosa. Enfurecido por esta negativa, Enrique VIII amenazó al papa de que si no se otorgaba su anulación, desataría el desorden en Inglaterra, confiscaría la propiedad eclesiástica, forzaría al clero a aceptarlo como su superior, y, de hecho, ocasionar la desviación de Inglaterra de la fe. A pesar de todo esto, la respuesta del papa al mensajero del rey fue simplemente: “si yo tuviera dos almas, condenaría una de ellas por el rey Enrique y salvaría la otra para mí, pero como solo tengo una, no la perderé por él.” Tenemos solamente un alma, y, en efecto, es preciosísima. No la perdamos por nada.
En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.