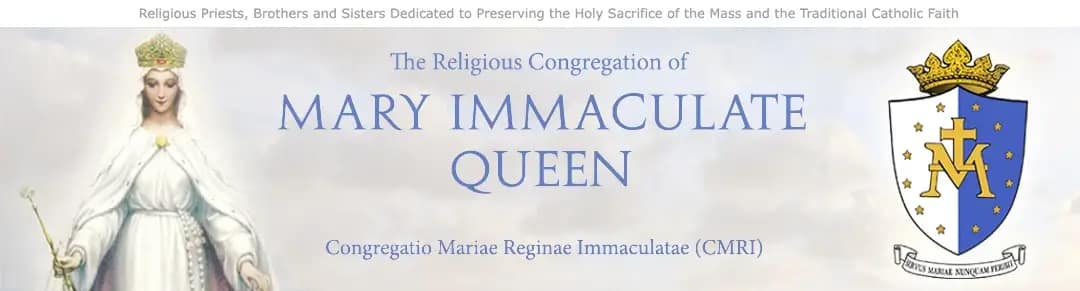“Ni Ojo Vio, Ni Oído Oyó…”
Por el Rev. P. Brendan Hughes, CMRI
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. “Hermanos, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse” (Ro. 8:18). Pensamos muy poco en el Cielo, y cuando sí pensamos, frecuentemente tenemos falsas nociones de él. Sin embargo, si lográramos entender correctamente esta recompensa, y guardáramos el pensamiento del cielo en nuestra mente, ciertamente permaneceríamos firmes en nuestra resistencia al pecado y perseverancia en la gracia. En efecto, esta verdad de nuestra recompensa eterna ha sido revelada para incitarnos a dar gracias a Dios y para permanecer fervientes en su amor.
Consideren cómo Cristo se reveló a Pedro, Santiago y Juan sobre el Monte Tabor. Sólo estos tres Apóstoles fueron privilegiados para testificar su transfiguración y, de ese modo, fortalecerse para después atestiguar su desolación en el Jardín de los Olivos. Tan gloriosa fue esta visión que desearon permanecer siempre ahí en contemplación: “Señor, …hagamos tres enramadas: una para tí, otra para Moisés, y otra para Elías” (Mt. 17:4). Nuestra idea del cielo es frecuentemente deficiente a causa de nuestro pobre entendimiento y las limitaciones de las comparaciones terrenales. Si, en cambio, nuestra creencia en el cielo se volviera en nuestras mentes una viva realidad, no solamente evitaríamos el pecado, sino que por amor a Dios soportaríamos ansiosamente las dificultades más grandes. Enfrentado con la muerte inminente por apedreo, San Esteban “puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios” (Hechos 8:55). Su declaración de la gloriosa visión no fue en vano, pues sabemos que aunque Saulo presidió sobre su cruel martirio, él después se convirtió, volviéndose el gran Apóstol de los Gentiles, quien un día escribiría haber estado “arrebatado hasta el tercer cielo” (II Cor. 12:2). Tan glorioso fue este rapto que se volvió insensible a si estaba aún en el cuerpo o fuera de él. Lo único que podía expresar era que “oyó palabras inefables que no le es dado al hombre repetir” (II Cor. 12:4).
El cielo es real — no meramente un deseo piadoso que esperamos sea cierto. Es un lugar real y un seguro estado del alma. Sí, verdaderamente es un lugar, pues leemos que los cielos se abrieron en el Bautismo de Cristo en el Jordán; también consideremos la ascenció de Cristo al cielo. Sabemos que en este reino bienaventurado los justos disfrutan de la visión de Dios, pues Cristo mismo nos lo asegura: “Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios” (Mt. 5:8). Desgraciadamente nuestra idea del cielo es deficiente, en cuanto sólo somos capaces de hacer una comparación defectuosa con aquellas cosas que conocemos con nuestros sentidos. Esta limitación para describir las recompensas eternas la explica San Pablo: “Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como fui conocido” (1 Cor. 13:12). Por otro lado, habiendo experimentado una muestra de la dicha celestial, San Pablo exclama, “Ni ojo vio, ni oído oyó, ni pasó al hombre por pensamiento cuales cosas tiene Dios preparadas para aquellos que le aman” (1 Cor. 2:9).
San Agustín explica que el júbilo del cielo puede volverse realidad al que se le es dado, pero esta felicidad no puede ser descrita ya que no hay comparasión adecuada con los gozos de la tierra. San Gregorio Magno lamenta, “La vida presente, en comparación con la dicha eterna, se asemeja más a la muerte que a la vida.” En verdad, hasta la máxima alegría natural que podamos expermientar en esta vida es solamente un vago reflejo de aquellas delicias que nos esperan en el cielo. Los gozos de esta tierra tienen el propósito de llevarnos a un conocimiento y amor de Dios, mientras que en el cielo poseeremos a Dios mismo. Tan íntima será esta posesión de Dios, que San Pedro explica que nos haremos partícipes de la naturaleza divina. Nuestra unión con Dios será perfecta, tal que San Juan escribe: “seremos semejantes a él, porque le veremos tal como es él” (1 Juan 3:2). Aquí en la tierra tenemos sólo un reflejo de Dios — todas las cosas nobles aquí abajo son descritas como las imágenes en un espejo, o una sombra de la divinidad; pero en el cielo contemplaremos no únicamente una mera reflexión, sino a Dios mismo.
Consideren la alegría que compartimos en el amor y el compañerismo de familia y amigos, los gozos de la vida virtuosa, o las magníficas bellezas de la naturaleza. Aún así, todos estos gozos son meramente tantas reflexiones de las infinitas perfecciones de Dios. En el cielo no poseeremos estas meras reflexiones de Dios, sino a Dios mismo. Esta profunda realidad forzó a San Agustía a exclamar, “Si Vos, Oh Dios mío, nos dáis tan bellas cosas aquí en la prisión, ¡qué haréis en Vuestro palacio!”
A parte de las grandes imperfecciones de nuestras comparaciones terrenales, existe otra razón por la cual no podemos entender los gozos del cielo: éstos son espirituales, ya que esta dicha eterna consiste en el conocimiento y amor de Dios. No fuimos creados para una simple satisfacción temporal o material. Sino que, fuimos creados por Dios para conocerle, amarle y servirle, para que podamos compartir su infinita felicidad en el cielo. Fuimos creados para el cielo, y no encotraremos una felicidad completa y perfecta en ningún placer aparte de la posesión de Dios. Qué tan bello expresa San Agustín este pensamiento al exclamar: “¡Nuestros corazones fueron hechos para Vos, Oh Señor, y no descansarán hasta que descansen en Vos!”
Tan completamente estaremos unidos con Dios en el cielo que San Buenaventura dice: “Los bienaventurados gozan más sobre la Santidad de Dios que sobre la propia.” Nuestra máxima alegría en el cielo no será nuestra felicidad personal, sino en la total y desinteresada dicha de alabar a Dios, y de ir, por tanto, añadiendo a su gloria externa. El gozo del cielo, por tanto, es conocer y contemplar la Divina Trinidad. Esta divina contemplación no será percibida por nuestros ojos corporales, sino por las facultades espirituales de nuestra alma. El alma será iluminada con el don espiritual de la lumen gloriae — la “luz de gloria.” Y este don espiritual nos hará capaces de contemplar a Dios en su misma esencia. No consideraremos a Dios meramente por reflexión de su creación externa, sino que lo conoceremos tal como él es en Sí. Y este conocimiento y esta posesión segura de Dios nos hará descansar serenamente en su amor…
Vemos, pues, que en el cielo la fe y la esperanza no serán necesarias. Estas pasarán, mas la caridad permanecerá para siempre como lo explica San Pablo, “La caridad nunca deja de ser; pero las profecías desaparecerán, y las lenguas cesarán, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos; mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará” (1 Cor. 13:8-10). La fe será transformada en un conocimiento perfecto de Dios, y la esperanza, en la unión perfecta de nuestra voluntad con el amor de Dios. San Pablo concluye, “Y ahora permanezcan en la fe, la esperanza y la caridad, estos tres; pero el mayor de ellos es la caridad” (1 Cor. 13:13).
Por tanto, todos los que están en el cielo se unirán en un solo cuerpo como Cristo oró: “…para que todos sean uno; como Tú, Padre, en Mí, y Yo en Tí…” (Juan 17:21). Tan grande es este amor divino que excede cualquier comparación aquí abajo, como explica el Bienaventurado Enrique Suso: “El amor del elegido es un cariño mayor que el que existe entre un padre y su hijo.”
Ahora si esta verdadera caridad ha de ser el lazo en el cielo, es razonable que debamos esforzarnos aquí abajo por amar a nuestro prójimo — en verdad, hasta a nuestros enemigos — con esta misma virtud de la verdadera caridad. Un ejemplo heroico de esta perfecta caridad nos la da una monja de hospital en China, quien, mientras lavaba tranquilamente las supurantes llagas de un paciente, causó que un visitante expresara repulsión. “Eso yo no lo haría ni por un millón de dólares,” protestó. Sin la más mínima impaciencia o interrupción de su trabajo de amor, la monja contestó, “Ni yo.” Nuestros esfuerzos por la caridad no son para una ganancia temporal en esta vida, sino para una recompensa eterna.
Recordemos que esta recompensa dura para siempre. ¿Qué precio, por tanto, puede ponerse a nuestra alma, o qué límites pueden ponérseles a los sufrimientos que Dios espera de nosotros para merecer nuestra salvación? La salvación debe ganarse a cualquier precio y sin contar el gasto. ¡Qué felices seremos habiendo obtenido esta corona, esta dicha que nadie podrá quitar, y en donde ningún ladrón podrá robar ni polilla consumir! La recompensa está perfectamente asegurada, pues los salvos son libres de todo mal — no sólo del sufrimiento, sino también de la tentación. Aquí abajo estamos sujetos a los males físicos del sufrimiento, las enfermedades, y la muerte. Además, somos susceptibles al mal moral del pecado, el más grande de todos los males. Los males físicos cesarán, como leemos en el Apocalípsis: “Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno” (Apoc. 7:16). Más adelante leemos: “Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron” (Ap. 21:4).
La dicha del cielo está perfectamente segura ya que no hay posibilidad de pecado. Así, la felicidad del cielo es perfecta, y no podemos tener en este mundo comparación adecuada de este gozo eterno. Aquí en la tierra, la riqueza está sujeta a la pérdida y las amistades pueden enfriarse. Los deleites que nos dan el mayor placer agradable se vuelven tediosos con el tiempo. Hasta un viaje complaciente a un campo escénico, aunque anticipado ávidamente y disfrutado en el momento, se convertiría en un enfado si se prolongara indefinidamente. En verdad, nuestra felicidad no puede colocarse entre los gozos de este mundo, pues aquí no tenemos morada perdurable; somos viajeros en este mundo, viajamos a nuestro hogar eterno. Únicamente el cielo puede satisfacer nuestras esperanzas, pues en el cielo poseeremos a Dios mismo; contemplaremos por siempre la Divina esencia de la Trinidad. No podremos cansarnos nunca en esta divina contemplación; nunca podremos agotar el conocimiento y el amor de la infinitud de Dios. San Pablo exclama: “¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos! …Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén” (Ro. 11:33,36).
En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.