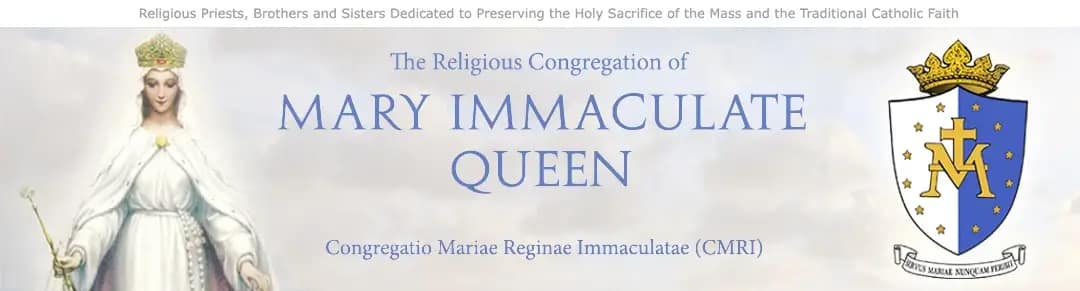Las hermanas católicas como madres vírgenes
Sor María Cabrini, O.P.
En la Iglesia católica a las hermanas religiosas consagradas se les considera como “otras Marías.” Las Hermanas perpetúan, a través de la historia, el papel de María como Virgen y Madre. La virginidad, o castidad perpetua, es el principal adorno espiritual de la Hermana y también de María. Para ella, especialmente, fue parte de su preparación única para ser Madre del Mesías. No solo fue María la Madre de Dios, sino que, al pie de la Cruz, también fue hecha Madre de todas las almas. Allí, su papel fue de corredentora con Cristo. De modo parecido, toda Hermana participa con Cristo como madre espiritual para con las almas que Él salvó.
Uno de los más bellos aspectos de la vida de la Hermana es su castidad. Para el mundo, la castidad parece muy negativa, incluso una imposibilidad, pero Nuestro Señor no nos manda imposibles. Él invitó a los que deseaban ser perfectos a seguirle en la pobreza, la castidad y la obediencia. San Agustín admitió que no podía comprender esta virtud hasta que él mismo experimentó su gozo:
“Vi la castidad. Estaba radiante, pero con una alegría pura y serena. Me invitó a venir, y, lista para abrazarme, me tendió sus manos llenas de buenos ejemplos: niños, mucha juventud, gentes de toda edad, viudas respetables y mujeres que habían encanecido guardando su virginidad. Todas estas almas eran castas, y en esta continencia no había esterilidad, sino que era fecunda de gozosa prole, como muchos frutos que debió a tu amor, Señor, que eres su Esposo” (Confesiones de san Agustín).
Así, la castidad contiene un maravilloso cumplimiento para aquellos que la escogen por amor a Dios.
La castidad es una virtud tanto excelente como heroica. Una Hermana se convierte en miembro de aquella clase privilegiada de vírgenes que “siguen al cordero do quiera que vaya” (Ap. 14: 4). Así como se consagran la iglesia, el altar y el cáliz para el culto divino, así también la religiosa se consagra para un fin sobrenatural, el servicio de Dios. La virginidad no debe ser un fin en sí mismo, en desdén del estado matrimonial. La virginidad fue establecida como medio para llegar a la intimidad con Dios sin las muchas distracciones de una familia. Es un verdadero sacrificio de parte de una mujer renunciar a la expresión natural de su amor dentro de los límites de una familia, mas este sacrificio no quedará sin recompensa. Con este Amante Divino, a quien no se le puede superar en generosidad porque su amor es infinito, se casa la Hermana y se convierte en su misma esposa. Su vida en la tierra es un anticipo de la suprema paz y alegría celestial.
Los escritores de espiritualidad comparan la castidad con el incienso que llevaron los reyes magos. El incienso no despide su fragancia hasta que se quema. De igual manera, la vida de la pureza virginal no es algo frío; es la pasión llameante de un corazón profundamente enamorado de Cristo. El amor eleva el sacrificio, y la fragancia de su incienso se eleva en la Iglesia.
Dios creó a la mujer para ser madre. Aunque una Hermana renuncia a los gozos de la maternidad física, aún así debe realizarse como madre dentro de su vocación. Si niega su amor, permanece estéril y es incapaz de ejercer su influencia sobre las almas. Una vida tal no puede tener satisfacción o sentido duradero. Una Hermana cumple su llamado armonizando su vida de castidad religiosa con las gracias maternales del amor, la bondad y el consejo. María, que fue siempre virgen, es la personificación de la maternidad. Como su maternidad dependía de la virgnidad, la maternidad espiritual de una Hermana fluye de su vida virginal. Las Hermanas consagradas se proponen buscar un amor más profundo en Cristo, trascendiendo el amor humano. Cuando esta unión íntima y espiritual motiva las obras y las oraciones de una Hermana, su ejemplo en la Iglesia irradia la belleza de la verdadera condición de la mujer.
Una Hermana es una virgen madre con Cristo en sus obras ocultas y en su apostolado activo. Su vida de oración tiene gran poder intercesorio para con las almas. Con su meditación diaria en la salvación y en la maldad del pecado, una Hermana consagrada pesa la vida en la balanza eterna. Ofrece peticiones por los pecadores empedernidos, por los jóvenes, por la propagación de la fe, por la liberación de almas detenidas en el purgatorio, por la perseverancia de los fieles. Comparte los intereses de su Amado. Al igual que santa Teresita de Lisieux, que se hizo patrona de las misiones sin haber abandonado el claustro, la Hermana no necesita saber dónde se aplican los méritos de sus rezos.
En el apostolado de la enseñanza, una Hermana se asocia íntimamente con Nuestro Señor en su sed por almas y ejercita la vigilancia de una madre por sus hijos. De su unión íntima con Cristo, la Hermana maestra advierte de los peligros espirituales, enseña los dotes salvíficos, corrige los malos hábitos, inculca un horror por el pecado e inspira un mandato de amar y servir a Dios de todo corazón. Aconseja pacientemente, instruye al ignorante, amonesta al que yerra y escucha con simpatía a los adversarios de otros como solo una madre puede hacerlo. La obra monumental de enseñar que desempeñan las Hermanas católicas ha influido profundamente a incontables mentes y corazones jóvenes. El sistema parroquial, en su día la gloria de la Iglesia, se ha deteriorado por lo general con una pérdida calamitosa de fe en las generaciones más jóvenes. Notamos los efectos desastrosos desde el Concilio Vaticano II, particularmente en la pérdida de Hermanas maestras y en el consiguiente declive de la educación católica. Puede notarse mejor el tremendo impacto que las Hermanas ejercieron como maestras en aquellos lugares donde cumplieron muchos papeles de madre.
Como madre de almas, la Hermana religiosa encuentra la inestimable perla de su vocación, una vida repleta de profundo significado. Se une en corazón y mente con su Novio, Jesucristo, en la salvación de almas. Su amor virginal florece en la Iglesia, y la fragancia de su labor perdura por generaciones. “¡Oh, cuán bella es la generación casta con esclarecida virtud! Inmortal es su memoria, y en honor delante de Dios y de los hombres” (Sb. 4:1). Específicamente, se debe a su íntima unión con Nuestro Señor que una Hermana pueda afectar profundamente las vidas de otros.
En el orden natural, Dios ha santificado el amor matrimonial para multiplicar la humanidad. El matrimonio fue elevado a sacramento por Cristo para simbolizar el amor de Cristo por la Iglesia. Místicamente, la Hermana es casada directamente con Cristo y eleva el poder del amor humano en su búsqueda por un amor más perfecto. Es en la renuncia del amor humano legítimo que una Hermana descubre un amor más rico en la vida, uno que puede satisfacer y santificar en todo momento. Por los cielos se escapa ella de las asechanzas del mundo para abrazar el corazón de Cristo en el Calvario. Por encima de la tierra, en la esfera del amor espiritual, da luz a las almas en Cristo. Ella es la virgen apóstol que participa con la Iglesia virgen en el renacimiento espiritual de las almas. Con Cristo en la cruz, su amor comprende las necesidades de todos.
Que todos los católicos estimen la vida religiosa de las Hermanas, cuyas plegarias y obras son vitales para la misión de la Iglesia. Que los padres conserven y transmitan a sus hijos la belleza de esta vida y el privilegio de haber sido llamado por Dios a su servicio. Que muchas jovencitas generosas respondan a la invitación de Cristo de ser sus esposas, madres vírgenes para la Iglesia.